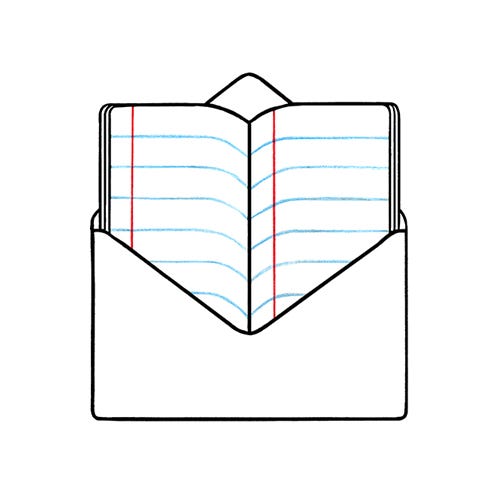#33
¡Bienvenides a la trigésimo tercera entrega de La libretilla! En este número escribe Rosa Reinoso sobre Helter Skelter, manga de Kyoko Okazaki, cuerpos, género y body horror; la sigue Ishara Solís Rodríguez con un texto sobre Reina del grito, de Desirée de Fez, sobre género, terror y feminismos; y acaba Ángela Cantalejo, que habla sobre familia, la relación entre el autor y su obra y qué hace a un libro ser un buen libro en su reseña sobre Feria, de Ana Iris Simón.
Ilustración y logos: Ishara Solís Rodríguez
Hoy he llegado a casa después del trabajo y me he abierto una lata de refresco light y he pensado que hace un tiempo nunca habría bebido una bebida sin azúcar. El martes que viene un señor cuya forma física ha visto mejores días se sentará conmigo en una sala y me preguntará, como me pregunta cada dos semanas, que si sigo haciendo ejercicio, que debería hacer ejercicio. En el tren de camino a casa abriré una app de fotos y, si por casualidad me aparto de las publicaciones de mis amigos sobre sus vidas corrientes, me encontraré lo siguiente: un montón de consejos sobre comida con la que perder peso, tablas de ejercicio, modelos de piel perfecta en la playa. Quizá si sigo mirando veré a chicas increíblemente normativas agarrarse un pellejo de tripa y anunciar al mundo que también ellas tienen que posar para que las saquen guapas. Pondré los ojos en blanco. Apagaré la pantalla asqueada.
Si Helter Skelter, manga de Kyoko Okazaki, se hubiera publicado hoy y no en 1995, su protagonista bien podría ser una de ellas, pienso yo, una de esas chicas que editan cuidadosamente su imagen y su vida para venderla en internet. En el mundo de la belleza, la moda y la fama han cambiado las formas pero no mucho más.
Liliko es la modelo más famosa de Japón, y lo ha sido durante el breve espacio de seis meses, tiempo suficiente como para haberse convertido en la idea misma de la Belleza. Liliko, como un reflejo de la industria para la que trabaja, tiene una imagen absolutamente hermosa y un interior detestable. Mientras su cara perfecta y sus piernas largas lucen en revistas, carteles retroiluminados y pantallas de televisión con un aura de misterio, sus ayudantes sufren su ira, su egoísmo y manipulación. Y por último y quizás lo más importante, Liliko, cima viva de esta industria, es una imagen sintética, manufacturada quizá hasta límites inesperados. Del cuerpo de la mujer que se convirtió en Liliko apenas quedan las uñas, los huesos. Todo lo demás es artificial y se está desintegrando a marchas forzadas.
Como crítica al mundo de la moda, Helter Skelter quizá no tiene la premisa más original pero sí es una representación aún válida de este. A Liliko la acompañan personajes que manipulan y son manipulados. Están los hombres, que parecen secundarios pero usan su condición de supuestos proveedores de amor y validación para conseguir sus objetivos. Están las agentes de modelos, cirujanas y también niñas y mujeres corrientes que sujetan un sistema predatorio, del que siempre van a salir perjudicadas a largo plazo pero del que se aprovechan cuando pueden. Todos son piezas indispensables de una industria que fabrica y empaqueta el deseo y la promesa de ser deseado para su comercialización masiva.

Lo que más me gusta de Helter Skelter es el uso del cuerpo humano para crear inquietud y repulsión donde no la esperaba. Es fácil ver al principio el contraste entre la Liliko que posa frente a la cámara y la mujer que se está derrumbando física y psicológicamente en la oscuridad de su habitación. Donde la primera se muestra con líneas limpias y sombras bien encajadas, la otra está siempre fuera de foco, desequilibrada. A medida que avanza la historia la distinción se vuelve mucho más tenue. Los cuerpos desnudos, y los hay en cantidad, nunca resultan atractivos y se vuelven grotescos. Ojos grandes y maquillados se vuelven inquietantes; las bocas perfectas, amenazadoras. El dibujo de Okazaki, que combina la ilustración de moda y la caricatura, deforma los cuerpos de sus personajes según la ocasión, consiguiendo un efecto a veces cómico, a veces elegante y a menudo perturbador, casi parecido al body horror.
Pienso mucho en esa repulsión que provoca el cuerpo humano mientras sigo a Liliko en su batalla por conservar su fama, su tren de vida. Pienso en la manera en la que yo veo el mío. En cómo apenas lo miro por las mañanas, incapaz de verlo sin fijarme en lo que lo hace supuestamente horrible. En cómo se espera que esté dispuesta a deformarlo aún más para que sea digno de amor. Pienso en cómo de catártico es ver a Liliko agarrarse a su cuerpo en decadencia como a un clavo ardiendo. Un cuerpo nunca es lo suficientemente bueno, pero es lo único que me mantiene con vida.
Rosa Reinoso (@ladusvala_). Lleida, 1990. Sus habilidades más destacadas son leer en el tren y dormir en el tren.
Aunque las películas de miedo no siempre son apreciadas (por simples, por burdas, porque dan miedo), suelen ser bastante curiosas y personales, ya que siempre han permitido gran libertad a sus creadores. Es más, el género de terror siempre ha estado ligado al discurso político; al fin y al cabo es descendiente directo de la fábula, relatos que sirven para contener miedos y frustraciones en un continente abarcable y con moraleja. Más recientemente, el subgénero del slasher también ha sido un reducto donde criticar no-tan-sutilmente administraciones gubernamentales, abusos empresariales o simplemente los elementos obsoletos en los cambios generacionales.
Igual que el cine de terror se vale de metáforas (ya digo, bastante evidentes a veces) para hablar de muy diferentes cosas, Desirée de Fez escribe Reina del Grito valiéndose de estas películas para hablar de sus propios miedos. Este ensayo utiliza los mecanismos del género, resultando en un viaje de ida y vuelta: de la vida a las películas de miedo, y de las películas a los miedos personales. Personales porque lo escribe desde su experiencia, pero generales porque si eres mujer conoces de lo que está hablando. Enumera de manera cronológica todos los miedos que ha ido sufriendo como mujer, desde la infancia hasta la adultez. Miedo a la sangre, a no ser aceptada, al sexo, a no llegar a casa, al embarazo… Cada uno de esos miedos es el centro de un capítulo y cada capítulo está directamente relacionado con una película.
Siendo el capitalismo un sistema fagotizador, no iba a hacer una excepción con el feminismo, y ahora “mujer” es una etiqueta comercial y literaria más. Se venden cosas de mujeres y para mujeres, y se aprovecha el 8M para hacer anuncios, ofertas y promociones. Esta situación es un arma de doble filo, y un tema difícil para cualquiera que tenga el sentido crítico un poco alerta. Un movimiento que surgió de lo revolucionario y las ganas de cambiar las cosas ahora está relegado a ser una moda, un hashtag, un eslogan. Por un lado se aprecia la visibilidad, pero por otro, yo no quiero ser un producto, quiero quemar todo.
Reina del grito no me ha dado esa impresión de producto. De Fez nos cuenta experiencias que todas podemos recordar, o al menos entender, pero habla desde su propia perspectiva. Tiene un tono honesto y cercano, natural, y es generosa compartiendo: habla sin cortarse de sus temores, como en una charla entre amigas, con total naturalidad, de manera que alivia ver que no eres la única, la rara con pensamientos intrusivos, sino que es posible una comprensión.
Aparte de esto, me gusta cómo De Fez se relaciona con sus miedos y las películas de terror; hay cierta similitud a cómo me relaciono yo con algunos de mis dibujos. Ella cuenta que siempre ha sido muy miedosa; pero, en vez de evitar esa sensación, utiliza el cine de terror como una forma de catarsis, para acercar sus miedos, conocerlos mejor e intentar así controlarlos.
Una parte de mi trabajo artístico está relacionado también con los miedos; más en concreto el asco, lo cárnico y lo desagradable. No lo hago por provocación (que también) sino porque al dibujar bultos en la piel, pus, caca, y demás fluidos corporales, de alguna manera estoy intentando agarrarme a lo real, a lo natural, y no perderme en idealizaciones que solo me sirven para frustrarme. Hemos crecido aprendiendo a exigirnos una perfección que no existe; en cambio, que te salga un grano feísimo o que algo te dé miedo son cosas que nos ocurren continuamente. Es lo que hay: vamos a intentar aceptarlo.
Nota: la editorial Blackie Books nos envió un ejemplar de este ensayo.
Ishara Solís Rodríguez (@isharasr). Oviedo, 1989. Dibujante y fanzinera. Licenciada en Bellas Artes. Es la mitad de Ediciones Excreciones y ha ilustrado el libro F de feminismos. Le encantan la ciencia ficción, los cómics y el arte contemporáneo.
Cierro Feria de Ana Iris Simón y me quedo mirando fijamente la celinda que está empezando a florecer. Sus flores son chiquitas y delicadas y van saliendo como en pequeños borbotones a lo largo de sus ramas. No se me puede olvidar regar después.
La celinda está ahí porque la plantó mi abuela. La mayoría de plantas que quedan en este jardín existen porque las sacó adelante ella, al igual que esta casa. Muchas veces me han contado que antes aquí había un chozo con el suelo de tierra y que esta casa se ha ido (se va) construyendo muy poco a poco: hubo una habitación, después un pozo, luego una cocina, después otra habitación, luego un patio, luego un cuarto de baño, luego unas escaleras. Después ya no más pozo, ya no más patio y en su lugar apareció un espacio en el que poner una mesa grande extensible donde caber todos. El suelo, las ventanas y algunas paredes han cambiado, la mesa sigue en su sitio. Mi casa con tejado de placas sandwich existe porque debajo está la uralita y debajo de la uralita ahí siguen restos de paja y cañas. Existe porque existió y existieron. Existe porque yo soy, los demás son y algunos fueron.
Feria es una pequeña carta de amor a los lugares, sus gentes y lo que perdura: las manos, sus historias y lo que salieron de ellas. También es una historia sobre lo que marca vivir y crecer en un pueblo y de, cómo con algo de perspectiva, lo que antes despreciábamos o nos daba vergüenza, ahora lo recogemos y celebramos. En mi caso es mi casa y todo lo que ello conlleva. En el de Ana Iris Simón no son muy diferentes, pero su mirada sí resulta incompatible con la mía.
«Un libro precioso menos cuando no lo es que se convierte en otra cosa» es la reseña que hice en Goodreads cuando lo terminé hace un par de semanas. Desde entonces sigo pensando.
¿Cuánto cuesta un libro? No solo lo que pagamos por él, en general: ¿cuánto y qué cuesta? ¿cuánta gente tiene que ponerse de acuerdo para sacar uno adelante? ¿cuánta tiene que trabajar? ¿cuánto tiempo pasa desde que se tiene la idea hasta que llega a las librerías? Yo todo esto no lo sé, pero hay veces, como esta, en las que no puedo parar de darle vueltas.
Mi amiga Meryem (gracias) me regaló este libro porque a mí me entró mucha curiosidad por ver qué había ahí dentro. No había leído ningún artículo de la autora y algunos columnistas (no muy progresistas, dejémoslo ahí) hablaban de él como «el libro de una escritora de extrema izquierda que fascina a la derecha». Solo sabía que se había escrito desde lo rural. Siendo curiosa y habiéndome criado en un pueblo quise saber qué pasaba.
Cuando llevaba menos de cuarenta páginas de Feria creí que su principal problema era la falta de un editor/editora (el ¿qué quieres decir? ¿dónde quieres llegar? ¿crees que esto es fundamental, qué clase de información necesitas o estás dando…?): «oh, claro, nadie ha podido pulir esto», «qué coraje, eso es lo que pasa». Avanzaba y no dejaba de pensar que era un libro precioso que no han sabido ver y darle su espacio, en lo que podría ser Feria si hubieran puesto mayor esfuerzo en sacar un buen libro. Seguía leyendo y seguía sin entender muy bien del todo qué estaba pasando: «¿la derecha lo ha cogido y ha decidido que se queda con lo que a ellos le parece relevante? ¿le están haciendo el juego porque hay que vender y da un poco igual quién lo haga mientras lo haga?».
En ese momento, todo lo que leo, todo lo que escucho, tiene que ver con las cuatro o cinco ideas que suelta la autora en el libro. Cuatro o cinco ideas que no ocuparán más de quince o veinte páginas en un libro de doscientas treinta y dos: «¿Por qué habiendo un libro precioso solo podemos hablar y pensar en esas “cuatro cosas”?», me pregunto todo el tiempo. Después veo la contraportada, escucho a la escritora, leo lo que pone en la web de la editorial sobre el libro, las críticas y algunas dudas se disipan.
Ya solo puedo pensar: «¿tanto trabajo cuesta vender un libro?» «¿tanto, tanto, que quemas, matas, tiras a la basura una historia de amor a tu familia por unas reflexiones no solo reaccionarias sino completamente manidas y vacías?» «¿Es eso lo que pasa? ¿hay que vender sea al precio que sea?».
Esto os puede sonar un poco mal, pero me da igual si la autora es reaccionaria o no, de izquierdas o de derechas o de “extremo centro,” me da exactamente igual. Hay un montón de libros, películas y canciones ahí fuera de gente con unas actitudes o ideología más que reprobables, y aunque entiendo todos los debates que parten de estas premisas, creo que es muy complicado que simplemente deje de gustarnos (si nos gusta) la creación de tal o cual artista. Se puede entender el problema, se puede entender de dónde nace y hacia dónde va y, puede o no, que eso lo transforme en algo más interesante al examinarlo.
Lo que a mí como lectora no me da igual es que lo hayan puesto tan fácil: podría ser un texto igual de reaccionario en su fondo, pero infinitamente mejor obra. He leído a quien se queja del lenguaje o las repeticiones. A mí me da igual el lenguaje, me da igual el uso de repeticiones, la falta de comas o la redundancia en la temática: podría ser simplemente cuestión de estilo. No me da igual que me tomen por tonta. Podría ser un libro fascinante pero han decidido no hacerlo así.
No es cuestión de la falta de edición (no aparece en los créditos del libro, pero según boca de la propia autora sí ha habido una editora implicada); no lo es del tiempo que se haya tardado en escribir y publicar (hay otras tantas obras que se han escrito/hecho en poco tiempo); y viendo cómo ha tratado y trata la editorial y la autora al libro, no han sido tampoco los columnistas de cierto corte ideológico quienes han perturbado lo que para mí era y es lo importante de este libro: la casa que existe porque existió, las personas que son porque otras fueron. Todo lo bueno que hay en él cuando no se convierte en otra cosa.
Ya solo me queda pensar en qué sería Feria si no fuese Feria.
Ángela Cantalejo (@angvirtual). Sevilla, 1991. Nunca nada.
Os recuerdo que estáis leyendo el trigésimo tercer número de La libretilla,
donde la reseña y el sentir cosas se meten mano.
Os veremos el mes que viene, con otro puñado de textos maravillosos.
Si queréis contarnos lo que sea, podéis contestar a este mail,
o asomarnos a nuestras redes sociales (@tiny_libretilla en Twitter, la_libretilla en Instagram);
si queréis escucharnos hablar sobre cosas, podéis visitar nuestro canal de Twitch.