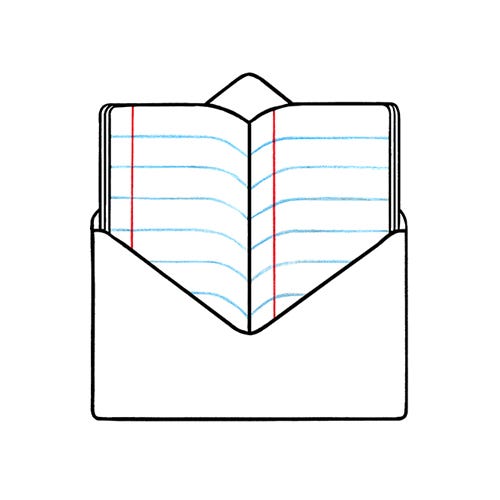#31 L I B R O S I N C Ó M O D O S

Libros incómodos.
¿Qué es, exactamente, un libro incómodo? ¿Es incómodo un libro porque te hace sentir a disgusto contigo misma? ¿Porque te hace reflexionar¿ ¿Para quién ha de resultar incómodo un libro para que Los Lectores, ente heterogéneo donde los hubiera, lo considere Incómodo?
En esta entrega de La libretilla hemos intentado responder a esa pregunta. Nos ha costado: este marzo se cumple un año desde que comenzó la pandemia, y a nadie le apetece ponerse a elucubrar sobre las cosas que le hacen sentir incómodo.
Pero ¡lo hemos conseguido! En este número escribimos sobre nuestros libros incómodos. Las respuestas quizá os sorprendan (o no).
En esta libretilla especial escriben Victoria Mallorga, Rosa Reinoso, Ishara Solís Rodríguez, Lizara García y María Bonete Escoto. Hay humor, cómic, clásicos inmortales (¡ja!), feminismo y un poquito (solo un poquito) de fantasía.
Esperamos que os guste.
Ilustración y logos: Ishara Solís Rodríguez.
La verdad es que, en un principio, esta entrada sobre libros incómodos iba a ser sobre ciencia ficción y narrativas de esclavitud, uno de esos puntos álgidos que me provocan mucha tortura emocional. Algunos libros son incómodos de una manera necesaria; invocan temas difíciles, que nos confrontan con verdades sobre nosotros u otros. Son incómodos como una forma de despertar, por así decirlo. Pero luego me abrí NetGalley y me crucé con shine your icy crown de Amanda Lovelace, y el plan se fue al traste. Me recordó algo insidioso y mucho más personal: los libros que son incómodos porque hay una fricción entre lo que dicen ser y lo que son.
Siendo sincera, la incomodidad que me inspiró se acerca más a la incertidumbre que me provoca la comodificación del feminismo. Ahora, claro, uno podría decir tranquilamente que esta es una diferencia ideológica, no tiene nada que ver con el valor del libro en sí, ni con su calidad artística. Sin embargo, creo que la comodificación es un aspecto que se infiltra en la labor artística. Versos como «no more fake friends/ no more following the crowd/ no more hiding my feelings / no more pretending. / -authenticity only» se alojan en la superficie individual del feminismo, pero también en la superficie del lenguaje.
Cuando era más joven, a veces sentía que no escribía suficiente «poesía política». Para ser latina, sorda, lesbiana, mi poesía era muy universal, muy al amor, muy a la nostalgia ambigua. Leía a Cardenal, a Zurita, a Carmen Ollé, y sentía esta inquietud, esta incomodidad de quizás estar diciendo algo menos profundo, o menos necesario. Solo el tiempo y el escribir un montón de poemas malos me dejó entender que hay millones de formas de llegar hacia lo político y no todas son tan frontales. Leyendo a Ollé, a Anne Carson, a Storni, me enteré que es posible mantener un discurso feminista sin caer en facilismos o clichés cansados.
Esta es una conversación esencial: la división entre la poesía política y «l’art pour l’art» es absolutamente arbitraria, se desvanece como agua cuando lees a Moro, a Raquel Salas Rivera, a Vallejo o a cualquiera de los poetas del continente americano citados previamente. La palabra y el lenguaje son dúctiles, los temas igualmente. Mi particular dificultad es con la poesía que deja completamente de lado dicho trabajo, como si el lector no fuera capaz de introspección o análisis.
Es por ello que leer a Lovelace es tan incómodo. Su poesía feminista es superficial, cómoda, cortada en un puñado de versos que se verán lindos en un post de Instagram, pero que como unidad no tienen un eje. En este libro se parte desde un espacio de fantasía: dos princesas hermanas conversan, y se anuncia que el libro será sobre la sororidad. Sin embargo, este contexto se pierde del todo conforme va avanzando el texto, dando pase a una serie de consejos y frases inspiradoras sin conexión, que se ven bellas junto a las ilustraciones, pero que reducen el feminismo anunciado a una serie de máximas de autocuidado y de sororidad no examinada. El feminismo en pedacitos pequeños, como los corazones de caramelo de San Valentín, ubicuos pero insuficientes.
No sé si alguna vez hemos discutido en este espacio sobre el autocuidado mercantil, que lejos de crear un ambiente de autocrítica sana que genere un bienestar holístico, recurre a curitas decorativas que finalmente solo gangrenan la herida. Un poema de «shine your icy crown» dice así, “taking care of your needs/ when you have no motivation to. – small magic». Esta estética del feminismo de autoayuda, que no deconstruye, sino que se aparca en la validación individual, es bastante común, pero también bastante vacío, al igual que el lenguaje que usa.
Es un libro con intenciones hermosas, que en la ejecución cae en clichés cansados de «empoderamiento» con poemas que no llegan a cuajar como manuscrito, precisamente porque no hay una narrativa mayor.
Esta crítica no es contra el coloquialismo. Poesía peruana reciente de Fiorella Terrazas, de poetas bolivianas como Lucia Carvalho, o Valeria Mussio de Argentina, parte desde un lenguaje coloquial que no sacrifica su campo semántico ni sus temas. Son poemas cuyo lenguaje sigue jugando, sigue experimentando desde lo coloquial, desde las referencias pop, desde la jerga, desde una búsqueda de lo político en lo personal y mucho más. Hay tantas poetas explorando el feminismo y sus propios sentires desde el arte que no caen en la comodificación ni del lenguaje, ni del feminismo, que siempre me da inquietud e incomodidad cuando libros como este tienen tanto éxito.
Ultimadamente, es verdad que hay espacio para todo tipo de poéticas. Sin embargo, este es el tipo de libro que me inquieta, que me deja pensando qué tanto tenemos que mascar y mascar el contenido para el lector. Asimismo, me hace preguntarme sobre las mecánicas del mercado, sobre la mercantilización del feminismo, reempaquetado como autocuidado mercantil, reempaquetado como «feminismo apto para todos», que evita las preguntas incómodas, el trabajo duro de una deconstrucción que no mire solo hacia el ombligo, sino hacia afuera.
Victoria Mallorga Hernández (@cielosraros). Lima, 1995. Tauro, trickster, poeta. Ha dejado la enseñanza para estudiar Publishing & Writing en Emerson College. Adora la ficcion transformativa, la poesía del continente americano y lo marica. Es editora asociada de Palette Poetry y asistente editorial de poesía en Redivider. Su primer libro de poesía, albion, salió en marzo 2019 con Alastor Editores.
Unos trece años separan en el tiempo el día en que compré mi tomo de Los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán, hasta el día en que por fin me animé a leerlo, siempre desalentada por el descubrimiento poco después de comprarla que no era esta una de esas novelas donde todo más o menos termina bien.
En mi cabeza Los pazos de Ulloa era una tragedia rural decimonónica de las que leíamos sin cesar durante el instituto. Esta novela imaginaria que se titulaba igual también empezaba con el inconveniente trasplante de un habitante de ciudad al campo de final de siglo XIX. También describía la pobreza de los campesinos y demostraba su superioridad o miseria moral (un poco a conveniencia de la tesina a defender por su autora) y finalizaba con un terrible suceso que aleja de la sociedad por siempre a protagonistas henchidos de virtudes. Posiblemente mi premisa de novela menos favorita de la historia. Pasada la época en que tenía que leer libros por obligación, me ha ido costando cada vez más leer novelas así. Si no la leía, podía fingir que tal tragedia nunca existió, ahorrarme el disgusto y seguir con mi vida como si nada.
En defensa de mi yo de dieciséis, la descripción es ajustada a la novela, por lo menos de manera superficial. A la llegada de Julián a la casa de Ulloa, el mundo que experimenta es opaco, hostil. Parte es debido a su propia cobardía, tan poco esperada de un personaje principal. La otra razón es que el pazo está lleno de secretos y rencillas en las que nadie lo quiere ni lo necesita. No hay lugar para él, un cura bienintencionado y beato, ni para nadie que quiera o pueda alterar el orden instaurado por la mano de hierro de Primitivo y la incompetencia y egoísmo de Pedro, el señor de la casa.
Sin embargo, y para mi sorpresa, aunque la decadencia de la casa, comida figurada y literalmente por termitas, se extiende por toda la novela, esta está llena de humor. La autora se ríe de las discusiones de sobremesa, de las riñas familiares y la política. También los personajes son objeto de chiste, como cuando en el casino se burlan sobre la obsesión con el parentesco de los nobles o cuando vemos el miedo de Pedro de quedar como un paleto en la ciudad a la que ha ido a buscar esposa. Pero sobre todo, el libro se ríe de su protagonista. En las escenas en que Julián lidia con Sabel y su hijo Perucho, donde la inocencia y torpeza del cura se hacen obvias. En la manera infantil en la que imagina a Nucha como a una santa. La narración está llena de comentarios mordaces que le dan una voz que me resulta divertidísima, mucho más liviana de lo que esperaba, algo subversiva. Hacen que lea con gusto algo a lo que no me habría aproximado de otra forma.
Pero, por otro lado, a medida que se van sucediendo los momentos cómicos y los comentarios sarcásticos y la narración se acerca a su momento culminante, mi angustia no desaparece con las carcajadas si no que va a más. No dejo de pensar en hasta qué punto me incomoda la perspectiva del desenlace frente a esta examinación cómica de sus protagonistas. Después de reírse de ellos, cualquier otro libro convertiría la tragedia en sátira. ¿Quedará espacio para empatizar con los personajes cuando la narración se los lleva por delante?
La tragedia inevitable llega precedida y razonada por cada uno de los actos y omisiones de los personajes, sus carácteres. Las conversaciones de Julián con su amo, el afecto dado al niño Perucho, las mismas acciones que unas páginas antes han dado pie a situaciones tan graciosas se giran en su contra. Aquí tienes a Nucha y Julián, dos personajes diminutos, ridículos y llenos de defectos que, de buen corazón y creyendo hacer lo correcto, toman todas las peores decisiones posibles con los peores resultados posibles. Pero al contrario de lo que yo temía, ese aspecto cómico al final no actúa como una barrera entre ellos y yo. Entiendo pues, que ese humor los ha ido convirtiendo personajes más tiernos, más cercanos, el desenlace más contundente y perturbador.
Rosa Reinoso (@ladusvala_) Lleida, 1990. Sus habilidades más destacadas son leer en el tren y dormir en el tren.
Sólo he leído dos obras de Olivier Schrauwen, pero en ambas la incomodidad es una sensación que definitivamente está presente.
En Guy, retrato de un bebedor (Olivier Schrauwen, Ruppert & Mulot, Fulgencio Pimentel 2019) presentan a Guy, que es, como dice el título, un borracho. Guy se dedica a incordiar al resto de personas con las que le va cruzando el destino, no tanto por una decisión deliberada pero sí por un egoísmo sumo. Cuando Guy mira por sí mismo (que es siempre), acaba en problemas para los demás: no tiene ningún miramiento a la hora de pasar por encima del resto. En este caso la incomodidad la causa directamente este personaje. Viendo sus canalladas y las consecuencias que tenían, yo como lectora lo pasaba mal. En cambio, y a pesar de todo, él sí está cómodo en su piel. Hace bromas y se lo pasa bien, lo que al final hizo que le cogiera ternura a ese viejo travieso que se ríe con sus propios chistes.
El otro cómic que leí, este sí ya solamente de Olivier Schrauwen, es Arsène Schrauwen (Fulgencio Pimentel 2017). En él Olivier nos cuenta una etapa de la vida de su abuelo Arsène, en la que deja su tierra para irse a las colonias belgas. A diferencia de la anterior, en esta lectura la incomodidad es mucho más constante y viene de todas direcciones: de las situaciones absurdas que vive Arsène, con la incertidumbre de viajar a otro continente con todo nuevo y por descubrir; del propio Arsène, con sus obsesiones y manías, como buen ser humano, que a veces le hacen muy difícil de entender; y también del resto de personajes. Si Arsène parecía extraño en un principio, el resto de personas que va conociendo en su andadura le hacen bueno.
La historia empieza con el joven Arsène embarcando camino a las colonias. En el barco, se pasa el día encerrado en su camarote porque tiene miedo a los timadores. A medida que la travesía avanza, el calor va aumentando, lo que hace a Arsène estar más incómodo aún. Por una serie de pintorescas casualidades, termina saliendo a la cubierta, y allí se encuentra con otro personaje que le soba y le cuenta de la existencia del gusano elefante: un bicho que habita en toda masa de agua sin embotellar y que se introduce en el cuerpo a través de cualquier orificio, generando unas vesículas espantosas. Esto hace que Arsène, perplejo y ya temeroso de los inconvenientes comunes, conozca una nueva dimensión del miedo y la obsesión. Desde este momento y durante gran parte de su aventura, Arsène es incapaz de entrar en contacto con ningún tipo de agua: se asea en seco, con malos resultados, y solo bebe cerveza (trapense), con resultados aún peores. Todas las situaciones y los personajes que van apareciendo a partir de aquí, lejos de devolverle a la calma, van escalando en incomodidad, tanto para él que lo sufre como para mí que lo leo.
En muchas ocasiones, las situaciones que va viviendo Arsène parecen de fantasía: a pesar de ser una obra biográfica todo suena demasiado rocambolesco. Es difícil diferenciar entre lo que es real y lo que no, y Arsène, entre la inexperiencia y las cervezas, no parece un observador muy fiable. Hay un momento en el que Arsène, tan ingenuo, es colocado, de repente y sin mucha explicación, a la cabeza de un megalómano proyecto. Es una situación tan absurda que me pareció que el resto de personajes sólo querían aprovecharse de él, que todo iba a salir fatal, y que él no se estaba dando cuenta. Al final no fue así, y vi que en ese momento en el que Arsène estaba despreocupado era yo la que estaba incómoda por la incertidumbre de la situación.
Con todo esto, Arsène Schrauwen me ha gustado muchísimo, y Guy, diario de un bebedor, igual. Prefiero las historias incómodas con personajes incómodos. Me interesan mucho más que las historias con los límites pulcramente definidos, sin hueco para la incertidumbre, en las que los protagonistas siempre son héroes buenos y los villanos son siempre malos, siempre el otro. Creo que se abusa buscando la empatía entre lectorx y protagonista, y la identificación con el héroe/la heroína. En mi opinión, esto no solo no es importante sino que es perjudicial, porque simplifica todo de una forma bastante perversa, además de ser una restricción enorme a la creatividad.
La ficción no tiene que imitar la realidad, pero tampoco es positivo que reduzca todo un espectro de posibilidades a una dualidad muy básica y poco inspirada por no resultar desagradable o poco cercana a lxs lectorxs. Además, esto son suposiciones que más tienen que ver con cuestiones de publicidad y ventas que con la escritura o la lectura en sí mismas. Me gusta la ficción que no es conveniente, las historias ajenas, los personajes diferentes a mí, los grises, poner al ladrón de protagonista, no identificarte, o darte cuenta de que te identificas con las cosas no tan bonitas (y no soy la única). Siendo la lectura una actividad inofensiva como es, es la situación ideal para buscar la incomodidad, no descartarla. Muchas veces es la sensación que anticipa descubrir ideas nuevas, enfrentarte a las dudas o reconocerte donde no pensabas que lo harías.
Ishara Solís Rodríguez (@isharasr). Oviedo, 1989. Dibujante y fanzinera. Licenciada en Bellas Artes. Es la mitad de Ediciones Excreciones y ha ilustrado el libro F de feminismos. Le encantan la ciencia ficción, los cómics y el arte contemporáneo.
Mis libros más incómodos son los que, en la taxonomía lectora de Italo Calvino, ocupan la estantería de «Libros Que Has Fingido Siempre Haber Leído Mientras Que Ya Sería Hora De Que Te Decidieses A Leerlos De Veras». Me avergüenza confesar que Frankenstein, o el moderno Prometeo, de Mary Shelley, ocupa un lugar de honor en esta lista. Nunca he mentido directamente al respecto (no miento, so pena de que me caiga un rayo), pero llevo siete años sin corregir a quienes asumen que lo he leído. Al fin y al cabo, he hecho varios trabajos sobre la novela gótica; ¿cómo no voy a haber leído Frankenstein?
El crimen ya confesado (¡Begone, wretched síndrome del impostor!), quiero hablar de las novelas que he encontrado con sorpresa en Frankenstein, entrelazadas con esas más comunes: la de la hibris de Frankenstein, la tragedia de su monstruo, la novela de proto-ciencia ficción, la novela epistolar y sus capas y capas de narración enmarcada.
Frankenstein es, por ejemplo, una novela de academia, de navegar un departamento universitario congeniando con unos profesores y tolerando a otros; de que los nombres y estudiosos que parecían fundamentales en un momento de tu carrera (Agrippa para Victor, Harold Bloom y Auerbach para mí) son percibidos en tu nueva institución como momias obsoletas: «¿En qué desierto ha estado viviendo usted? ¿Es que no había un alma caritativa que le dijera a usted que esas tonterías que ha devorado con avidez tienen más de mil años y son tan rancias como anticuadas?». Es una historia sobre cómo tus alegres estudios comienzan, poco a poco, a enclaustrarte, mientras te sostienes sólo con pasta y café («El estudio me había hecho antisocial: había evitado cualquier relación con mis semejantes … A veces, me asustaba el manojo de nervios en el que sentía que me había convertido: sólo la energía de mi resolución me sostenía en pie… »).
Es también una novela de regresar a tu pequeño pueblo en las montañas, que abandonaste para estudiar en esa universidad por la que solícitamente te dejas vampirizar: «Pasé por paisajes que conocía bien desde mi juventud y que no había visto desde hacía casi seis años». Cuando estás a punto de completar tu nostos particular, algo te amedrenta y te detiene: ¿has cambiado demasiado para tu pueblo natal?: «Un cambio enorme, repentino y desolador había tenido lugar; pero mil pequeñas circunstancias podrían haber producido otras alteraciones poco a poco…». Sin embargo, nada más terrorífico como notar que tu versión de dieciocho años, enterrada hace una década, es grotescamente exhumada y reanimada, y que gradualmente comienza a controlar cada uno de tus pasos...
Para Victor es, por supuesto, una novela de culpa inmensa y de guardar secretos terribles que te consumen. Para su monstruo, es una novela de comprenderse a uno mismo, de dar sentido a la existencia y a las experiencias, gracias a la literatura y al lenguaje. Es, a veces, una novela de esperanza y de magia simpática: «olvidando mi soledad y mi deformidad, me atreví a sentirme feliz». Para Shelley, es una novela fantástica con una grave preocupación por la verosimilitud: sabe que no es factible que la pluma de Walton capture cada palabra de la narrativa de Frankenstein, por lo que éste repasará sus folios escrupulosamente y añadirá notas y correcciones (haciendo que me pregunte qué versión se me ha dado a leer a mí),: «Puesto que ha tomado usted algunas notas … no querría que la historia pasara mutilada a la posteridad».
La última novela la descubrí por casualidad. Harta de leer «you wretched fiend/¡monstruo abominable!» por octogésima vez, le pedí a mi novia que me leyera un rato en voz alta. Considerada por sus alumnos de ocho a diez años como la mejor declamadora de la escuela primaria, les lee todos los días durante casi una hora. De repente, por mediación de ella, los truenos retumbaban sobre la noche oscura de Escocia, y la desesperación y el horror de Victor Frankenstein y de su monstruo, maldiciéndose frente a los restos mutilados de su casi consorte… ¡cómo decirlo! ¡Estaban vivos!
Esta es la última novela, y también la primera, de Frankenstein. Misteriosamente, inexplicablemente, como los métodos expurgados de Victor, la novela cobra vida al ser leída en voz alta. No es de extrañar; como sabemos, fue en su origen una historia escrita para ser escuchada en esas noches interminables en las que, por uno u otro desastre natural, tus amigos, amantes y tú estáis confinados a vuestros aposentos.
Probaré este método con ese otro libro que llevo años fingiendo haber leído y que me atormenta en secreto, [redacted].
Lizara García (@aint_nograve). Alto Aragón, 1994. Era feliz vendiendo libros, pero ahora estudia literatura en la Universidad de Illinois. La personalidad de Rachel Weisz en La momia (1999) con el pelo de Brendan Fraser en La momia (1999).
Llevo varios días retrasando el momento de comenzar esta reseña. A estas alturas no suelo sentir vergüenza a la hora de escribir o de enseñar lo que he escrito; si alguna vez sentí el equivalente literario al miedo escénico hace años que no es el caso. Y, sin embargo, de nuevo: llevo varios días posponiendo el momento de comenzar a escribir este texto. Y quizá tenga algo que ver con las circunstancias actuales (finales de invierno, segundo año de pandemia, etcétera), pero sé que no es solo eso.
Cuando se propuso este tema pensé: «Oh, podría escribir sobre The Poppy War de R. F. Kuang, es muy buena novela». Y efectivamente: es muy buena novela. La leí siguiendo la recomendación de un amigo y me duró una tarde y una noche. Está bien escrita, tiene un ritmo estupendo, unos personajes multidimensionales y dinámicos, y muchísimas cosas que decir que (a mi juicio) dice bastante bien.
Concretando un poco: es una buena novela sobre cosas terribles y gente imperfecta y humana que a veces hace cosas terribles y otras veces las sufre. Kuang se inspira en la historia de China durante los siglos XIX y XX para hablar sobre temas tan complicados como el trauma, el clasismo, la xenofobia, la violencia sexual, el imperialismo y el sexismo.
Para mí, The Poppy War forma parte del mismo subgénero de fantasía que Black Leopard, Red Wolf de Marlon James (que nuestra compañera Vic reseñó hace un par de meses, en la libretilla de diciembre). Ambas novelas se alejan mucho de los escenarios y contextos que son considerados tradicionales en el género fantástico (The Poppy War se inspira en una China fantástica pero familiar; Black Leopard, en los países y culturas del continente africano), y ambas novelas son absolutamente despiadadas. Con sus personajes, sí; pero también con el lector.
No sé cómo llamar a este subgénero de fantasía. Probablemente denominarlo subgénero es una estupidez. Pero en un mundo ideal yo los colocaría uno al lado del otro en mi estantería (no en este, por desgracia, y no tanto por falta de voluntad como de algo tan prosaico como espacio físico): son dos novelas de fantasía escritas por autores que tienen poco que ver y aún menos interés en la tradición anglosajona del género, y que lidian con cosas terribles de una manera descarnada y honesta y, valga la redundancia, absolutamente terrible.
Se podría decir que Black Leopard es una novela mucho más virtuosa, y yo estoy de acuerdo en que está mejor escrita; y no olvidemos tampoco que Kuang es una autora novel, y James es todo lo contrario. Pero, de nuevo: el suyo es un fantástico similar, terrible y bello y entretenido y, aquí es donde me descubro, bastante imponente.
Porque yo no siento demasiada vergüenza sobre todo lo que concierne a lo que escribo o dejo de escribir, pero no hacerle justicia a The Poppy War es una cosa que me aterra. Creo que es un libro valiente y un libro quizá hasta necesario; es también un libro, de nuevo, despiadado.
La de Kuang en The Poppy War es una falta de merced que no adolece de crueldad ni mezquindad. Su estilo, por lo demás bastante poco complicado y poco dado a las florituras, es un instrumento excelente a la hora de diseccionar y analizar y obligarnos a contemplar la tragedia. Kuang utiliza las palabras cual bisturí: encuentra el núcleo del conflicto, ya sea entre sus personajes o entre las dos naciones en guerra en la novela, y de un tajo lo abre en canal. Y luego se arremanga, se pone unos guantes de goma y comienza a escarbar.
Y tú, lectora cautiva, no puedes sino mirar. Cual espectador en un teatro clínico decimonónico, te tapas la mano con la boca y observas, los ojos muy abiertos, mientras Kuang coloca los órganos sobre la mesa, siempre con mucho cuidado.
No me considero una lectora valiente. Con esto no quiero decir que no me guste el terror o algo por el estilo, sino que para mí la lectura es, por encima de todas las cosas, un escape. Leo lo que me gusta, y leo para sentirme a gusto y desconectar; y a veces ese lugar seguro tiene la forma de nature writing, otras veces de fanfiction, y otras de M. R. James. En otras palabras: contengo multitudes, pero, al mismo tiempo, las multitudes que contengo han de carecer de aristas incómodas.
The Poppy War es una novela hecha de aristas. Me gustó muchísimo y me impone, me aterra no hacerle justicia, porque nunca me ha gustado mirar las cosas que me incomodan a la cara.
Pero aquí estoy, mirando al horror. A veces no nos queda otra.
María Bonete Escoto (@flowersdontlast). Elche, 1993. Le gustan los libros, los fantasmas, y los libros con fantasmas. Escribe mucho y muy a menudo. La podéis leer en la antología de ficción climática Estío (2018) y en la novela corta No hay tierra donde enterrarme (2019), ambas publicadas en la editorial Episkaia.
Os recuerdo que estáis leyendo el trigésimo primer número de La libretilla,
donde la reseña y el sentir cosas se meten mano.
Os veremos el mes que viene, con otro puñado de textos maravillosos.
Si queréis contarnos lo que sea, podéis contestar a este mail,
o asomarnos a nuestras redes sociales (@tiny_libretilla en Twitter, la_libretilla en Instagram);
si queréis escucharnos hablar sobre cosas, podéis visitar nuestro canal de Twitch.