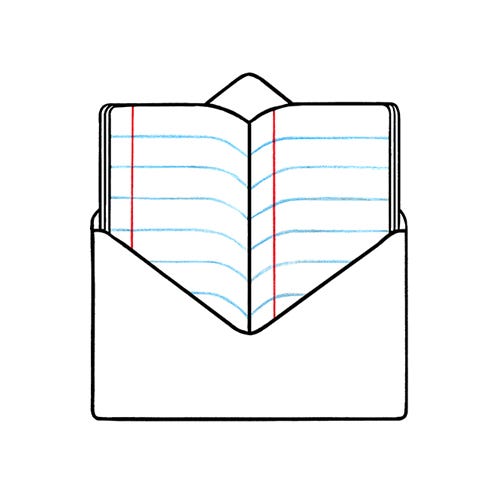#30

¡Hola a todes! Bienvenides a la entrega número treinta de esta nuestra newsletter literaria, la primera de este 2021.
Entre el número uno de este proyecto de reseñas con sentimiento y el treinta han pasado dos años casi exactos. Hemos crecido muchísimo, hemos escrito aún más y, aunque a veces nos ha resultado difícil seguir, estamos muy orgullosas de lo que hemos conseguido y hemos disfrutado mucho del proceso. Gracias por acompañarnos y por recomendarnos y compartirnos y seguirnos y leernos todos esos miércoles.
En esta entrega escribe Ángela Cantalejo, entre otras cosas, sobre Algo temporal de Hilary Leichter; la sigue Paula Fernández con Ocean Vuong y su On Earth We're Briefly Gorgeous, novela epistolar autobiográfica que trata (sobre) el trauma como herencia; después escribe Noah Benalal una reseña sobre El libro y la hermandad, de Iris Murdoch, en la que disecciona la fascinación morbosa de observar a personas horribles siendo horribles; y acaba María Belén Milla Altabás con una reseña en forma de carta sobre Lo bello y lo triste, novela de Yasunari Kawabata.

Ilustración y logos: Ishara Solís Rodríguez.
Si juntas tus manos con las palmas hacia arriba y arqueas los dedos hacia a ti puedes crear un cuenco en el que recibir piedritas, caramelos, nueces, mandarinas, un camello, un coche e incluso un barco velero; puede que no estos elementos, puede que no en este orden. Si, como yo, tienes las manos pequeñas, debes crear con otras partes de tu cuerpo los huecos necesarios para guardar todas las piedritas, los caramelos, las nueces, las mandarinas, los camellos, los coches e incluso los barcos veleros; puede que otras cosas, puede que en otro orden.
Si estiras un poco la piel, mueves las costillas y reorganizas algunos de tus órganos vitales, puedes crear un gran espacio diáfano y expectante en el que diminutos exploradores con cuerdas y linternas puedan jugar a Marco-Polo con el eco que resuena entre tus costillas. Un espacio en el que poder crear un registro exhaustivo del lugar que ocupan tus piedritas, tus caramelos, tus nueces, tus mandarinas, tus camellos, tus coches e incluso tus barcos veleros. Quizás otros objetos, quizás en otro orden.
Las posibilidades de organización son infinitas: por tamaño, colores o formas; por frecuencia de uso; por comestibilidad, peso o por capacidad de flotación; por objetos implicados en récords Guinness, por elementos que se parecen a los de la tabla periódica, por cosas que te recuerdan a otras cosas pero que en realidad no son ni la una ni la otra. Por todo lo que tienes. Por lo que a veces sí y a veces no; por todo lo que nunca, nunca aparece y siempre, siempre, esperas.
Lo que no está, lo que no se conoce, lo que no se sabe, marca Algo temporal de Hilary Leichter de una forma bella, tierna, dura, divertida e incluso disparatada. Las ausencias de los empleados fijos ofrecen la oportunidad, a la protagonista y narradora, de poder trabajar de manera eventual en distintos cargos con los que poder alcanzar un puesto fijo en un futuro. Acompañada solo de una agenda de piel, en la que plasmar exhaustivos registros de sus obligaciones, trabaja desde pequeña en toda clase de tareas que a nosotros nos pueden parecer surrealistas, pero que ella lleva a cabo sin plantearse condiciones laborales, sueldo, proyección o si le apasionan o no. Solo hay un motivo: llegar a alcanzar La Estabilidad. La persigue dentro de un barco pirata y en tierras (más o menos) firmes; en un zepelín y entre las grutas subterráneas de una bruja. La persigue constantemente, y da igual el tiempo que pase en cualquiera de los puestos que desempeña: La Estabilidad se presentará como una auténtica revelación. La pieza central del puzzle. El toque divino que dará por fín sentido a su vida.
Mientras La Estabilidad no llega, el cuenquito que ella crea con sus manos para poder recibir sus piedritas, caramelos, nueces, mandarinas, camellos, coches e incluso barcos veleros (puede que no estos elementos, puede que no en este orden), está lleno de agujeros y fugas. En el espacio construido en su pecho se amontonan en una esquina algunos novios, algún objeto. Mientras, en el resto de su espacio para guardar las piedritas, los caramelos, las nueces, las mandarinas, los camellos, los coches e incluso los barcos veleros (puede que otras cosas, puede que en otro orden), campan diminutos exploradores que no juegan a Marco-Polo, sino que lanzan preguntas complejas sobre la existencia, los afectos, los anhelos, las pérdidas y las Ausencias.
El cuenco que crea con sus manos, el espacio que construye en su pecho, pasa a ser poco a poco nuestro cuenco y nuestro espacio: tus dudas, mis dudas, nuestras dudas; tus afectos, mis afectos, nuestros afectos; tus anhelos, mis anhelos, nuestros anhelos; tus pérdidas, mis pérdidas, nuestras pérdidas; tus Ausencias, mis Ausencias, nuestras Ausencias. Terminas la última página y Algo temporal se convierte en el sitio donde guardar, de manera permanente, todas nuestras piedritas, caramelos, nueces, mandarinas, camellos, coches e incluso barcos veleros; quizás otros objetos, quizás en otro orden, que recibir en nuestras manos convertidas en un cuenco Durante Su Ausencia.
Ángela Cantalejo (@angvirtual). Sevilla, 1991. Nunca nada.
Aunque es 2021 yo sigo entrando en Tumblr a leer frases y textos que otra gente extirpa de cartas u obras. Son posts hechos para darte los sentimientos en formato chiquitito: frasecitas como galletitas saladas que ponen cosas como «cuándo Emily Dickinson dijo…» y a esto le sigue una frase preciosa de fuente dudosa. Así es como tropecé con On Earth We’re Briefly Gorgeous de Ocean Vuong, mediante frases romanticonas y sacadas de contexto que redefinían el «tú» que sale de la boca del narrador. Yo no sabía que el «tú» era una madre, ni que la novela era una historia sobre cómo el «yo» se parte antes de haberse formado.
On Earth We’re Briefly Gorgeous es una novela epistolar, también semi-autobiográfica. Es un retrato impresionista sobre el dolor familiar moldeado como una larga carta. Son las confesiones de un hijo a su madre analfabeta, Ma. On Earth We’re Briefly Gorgeous también es una historia en la que convergen muchos ejes (cuestiones de raza y clase, abuso y violencia de género, el ser gay y migrante vietnamita en Estados Unidos). Vuong vuelve también, una y otra vez, a Roland Barthes y a su libro Mourning Diary, en el que el semiólogo habla del lenguaje del duelo tras la muerte de su madre. Y es esto lo que se me ha clavado dentro de esta novela, que es un texto sobre la omnipresencia del trauma, de cómo el lenguaje se desbarata, escaso, al intentar abarcar las heridas que ocurren dentro de la cabeza.
«There is so much I want to tell you, Ma. I was once foolish enough to believe knowledge would clarify, but some things are so gauzed behind layers of syntax and semantics, behind days and hours, names forgotten, salvaged and shed, that simply knowing the wound exists does nothing to reveal it».
En su primera parte, la novela se desdibuja como las cosas bajo la claridad de la mañana. No hay tiempo, ni vivencias completas; todo surge como imágenes difusas que conforman las sensaciones y la perspectiva de un niño incapaz de reconocerse a sí mismo o de entender sus circunstancias. Un niño que busca su identidad entre una maraña y la encuentra retorcida como un árbol bonsái. Y en medio de ese esplendor se ven las manos de su madre y de su abuela, que le golpean, le sacuden, le acarician, y trabajan explotadas limando uñas de señoras de clase alta para poner vasos de leche blanca entre las suyas.
El personaje de Vuong le escribe a Ma. Ma, fruto de una guerra. Ma, huída hasta Norteamérica de la mano de su propia madre, Lan. Ma y Lan que sin maldad le sacan todo de dentro al narrador, hasta su nombre, dejando solo un mote, Little Dog; un apodo estéril fruto de una superstición sobre espíritus que vagan por la tierra dejando vivos solo a aquellos niños que llevan el nombre de algo horrible, porque «to love something then, is to name it after something so worthless it might be left untouched – and alive». Ma y Lan, y la guerra que sigue viva y fresca dentro de ellas. Ma y Lan, y las palabras que se escurren desde sus bocas adultas, llegando anticipadamente a los oídos tempranos de lo que se les olvida que es un niño, en su lugar buscando un cómplice en el duelo. Y entonces Little Dog, que no entiende, y engulle en silencio todo ese dolor como una herencia anticipada. Little Dog, que intenta curar las heridas antiguas de su madre y de su abuela con sus manos de niño, con sus palabras de niño, aunque esas heridas estén hincadas en un sitio al que ni ellas alcanzan.
Mi intimidad con On Earth We’re Briefly Gorgeous surge de ver cómo el autor necesita explicar lo que está haciendo, que es consciente del lenguaje como un recurso impotente para representar en su totalidad la herida que atraviesa a su familia; que el trauma es una llaga que no existe en el tiempo, que está enterrada en el fondo de sus personajes y resurge sin aviso, y que por tanto no le deja otra opción que recurrir a la única forma de conciliación: exteriorizarla, representar sus síntomas, su impacto.
En su segunda parte hay un cambio: la novela se expande con las experiencias de la adolescencia y la juventud tempranas, clareando y resignificando los dolores, los discursos y los silencios familiares. Y sin embargo solo existe ese modo de darle forma al dolor: empujando a través del lenguaje y formando la cronología de una historia familiar que viaja en espiral y se pliega sobre sí misma. Little Dog empieza a existir en el tiempo más allá del dolor de su familia. Y así le escribe a Ma: «Maybe a survivor is the last one to come home, the final monarch butterfly that lands on a branch already weighted with ghosts».
Todos los fantasmas de esta novela están cubiertos de la luz que Vuong deja entrar a esa historia familiar velada por el tiempo. Destapamos las heridas para que se curen. On Earth We’re Briefly Gorgeous demuestra el peso del trauma transgeneracional, y aun así es una narrativa que no opone resistencia, que brota ligera de lo más profundo de su autor, porque la honestidad que surge así es un conflicto ya resuelto.
Paula Fernández (@wutheringhills). Barakaldo, 1996. Exiliada en Escocia estudiando Literatura, Cine y Cultura Visual en la Universidad de Aberdeen. Le gustan mucho las novelas gráficas, lo gay, y el folklore. Un té y a mimir.
En esta newsletter hablamos mucho sobre qué leer cuando no podemos leer, cómo escribir cuando no hay nada que decir y cuáles son los lugares cómodos a los que siempre volvemos cuando la situación nos sobrepasa. Dice mucho de nuestra forma de vivir, del agotamiento que atraviesa todo lo que hacemos y de lo difícil que es llegar a todo, o sacar adelante un proyecto personal que requiere un mínimo de aprendizaje, crecimiento y energía. También dice mucho de lo que nos sostiene, nos motiva y nos une a quien normalmente no encuentra un hueco para los libros en su día a día, y sin embargo busca aquí algún cachito de literatura al que agarrarse.
Pero me da miedo que nos convirtamos sólo en un recurso para eso: a veces, la lectura más gratificante es la que empieza cuesta arriba, la que te clava astillas y se hace grande en los límites de tu entendimiento y tu empatía. A veces un libro oscuro, poblado de intelectuales endemoniados y envenenados por su propia inteligencia, te descubre un tipo de placer más profundo. Como una gran tragedia que se va desenvolviendo en un tablero de ajedrez, El libro y la hermandad de Iris Murdoch es uno de esos libros: un reto que parece impenetrable pero te arrastra cada vez más hacia dentro, una sucesión de bailes y conversaciones en plano general en la que se van iluminando miserias y misterios.
A quien me ha preguntado, de hecho, se lo he descrito como un murder mystery sin muerto, o al menos sin ningún muerto evidente. Es por el elenco de personajes rotos, unidos por la universidad de Oxford, que se mueven en espacios viejos que huelen a dinero y a polvo: todos tienen algo que los vuelve sospechosos aunque ningún acontecimiento invite a sospechar. Aunque son amigos, su afecto no es ni puro ni sincero: los une el hábito, la historia, la envidia o la ambición; la receta perfecta para un amor intenso del que no sale nada bueno.
Son títeres muy elocuentes y complejos para un libro que es perversamente filosófico. Pero en la profunda intelectualidad de Iris Murdoch hay algo de antiintelectualismo: escribe sobre académicos, políticos, diplomáticos o escritores, pero lo único que da sentido a sus pensamientos y acciones es una suerte de proyección que empieza y acaba dentro de su círculo social de gente miserable y elevada. Se necesitan unos a otros como un edificio en ruinas necesita un andamio: para sostener la personalidad excéntrica, romántica y snob a la que han apostado todo lo que son. Los miembros de la hermandad y sus satélites, que aspiran a formar parte de ella, están atados por una codependencia irreversible, y el grupo es una promesa eterna que se termina en sí misma.
Aunque este planteamiento de por sí me da cierto gusto, nada en su conducta es superficial: si brilla la novela que componen es porque su estilo de vida atraviesa todo lo que son, la sobreintelectualización de sus emociones y relaciones es real para ellos hasta tocar hueso. Son tan fascinantes como difíciles de leer, porque sus acciones responden a sistemas ajenos y racionalizaciones imposibles, y pese a todo predomina en la narración una sensación de orden o estructura: como si los personajes fuesen a la vez agentes y objeto en el tablero de un destino que sigue la misma mecánica que la ruleta rusa.
Es a lo que me refiero al llamarlos “piezas de ajedrez”: aunque se mueven siguiendo sus propias razones, están tan íntimamente atados unos a otros que cada movimiento que efectúan afecta al conjunto de forma imprevisible. El control sobre la propia vida se ejerce intensamente y a conciencia, pero no existe control sobre las consecuencias. Igual que en un juego de azar, sus acciones ponen en marcha un destino imprevisible que puede castigar al que menos lo merece.
Aunque no he leído la filosofía de Iris Murdoch, me parece muy interesante que lo que la articula sea su obsesión con la idea del bien: si en sus ensayos se pregunta cómo podemos ser moralmente mejores, en esta novela se responde en negativo, porque en el centro de sus personajes habita un profundo vacío. Son incapaces de simpleza o de bondad, les falta el bien y la capacidad de actuar conforme a él, y parecen condenados de una forma casi religiosa. El libro lo acabé prácticamente delirando, y en Goodreads lo describía así: «Estoy confundida, fascinada e intentando orientarme todavía en la niebla lucidísima de su forma y sus ideas, parece que lo haya escrito el Diablo (aunque a lo mejor sólo Dios podía escribir con tanto discernimiento a todos estos personajes, claramente endemoniados y a punto de lanzarse al abismo)».
Como a mí me falta su estructura y lucidez, no consigo abarcarlo entero y se me quedan colgando otras observaciones: lo sencillo y limpio que es su lenguaje, que en las primeras páginas parece inerte pero termina construyendo escenas hermosísimas, como los bailes, y psicologías imposibles como una catedral. O el punto de vista que te lanza de lleno a la esquina de una reunión en la que no conoces a nadie, con unos ingleses elegantes y despreciables, pero termina definiendo a cada uno desde una distancia pulcra y perfecta.
Si me quedo con algo es con la recompensa: el libro me retó al principio y finalmente me enganchó de tal manera que no he conseguido interesarme por otra cosa desde entonces. En las guías de lectura de Murdoch aconsejan empezar, mejor, por proyectos más cortos y más tempranos, pero a veces está bien darse al azar y vencer a la desidia que ahora mismo lo impregna todo. Mientras tanto disfruto juzgando a estos intelectuales vanos: ¡Son personas horribles y huecas! Pero pensar en ellos hace que me sienta desarmada y mal vestida, y que me pique el gusanillo de leer más.
Noah Benalal (@slayerkinney). Madrid, 1996. Escribe ensayo más personal de lo que quisiera, y ha participado en La desconocida que soy. «Necesita más que mucho frío en los pies» (esa bio se la escribió un bot).
Japón, 16 de abril de 1972
Querido Yasunari Kawabata,
Disculparás que imagine la escena. La llave del gas abierta, el veneno clausurando tus pulmones. Dos años después del suicidio de Yukio Mishima, tu gran amigo, te quitaste la vida a orillas del mar. No has dejado ni una carta. 美しさと哀しみと o Utsukushisa to kanashimi to (¿lo he pronunciado bien?). Digámoslo en mi idioma: Lo bello y lo triste. Es tu última novela, y es precisamente la primera que leo de ti. Hagamos, pues, al revés las cosas. Hablemos primero del final.
Qué nos trajo hasta este punto. El Lago Biwa, el movimiento de los yates en el agua, la luz dorada, la piel mojada, el peligro, la mujer. Si he de decirlo claro y simple: el deseo no resuelto; eso que avanza con la fuerza de un desastre natural. Pienso en un huracán. Imparable, despiadado. Algo que se desata y no acaba hasta que destruye lo que hay a su alrededor. El ciclo de la venganza es una rueda infinita y el destino trágico es el único final. Debes haberte acordado de los griegos. Así es tu novela: una bola de nieve que cae desde el punto más alto, arrastrando lo que encuentra a su paso. Y ya sabemos lo que ocurre en estos casos: la aceleración, la gravedad. La fascinación.
Leí que tu biógrafo, Takeo Okuno, asegura que tuviste pesadillas en las que el fantasma de Mishima se te aparecía. Cuenta que estas persecuciones oníricas duraron más de doscientas noches. ¿Habrás tenido más alegría que miedo? Los fantasmas actúan así, como en tu novela. Hay personas que son más fantasmas que personas. Sí, estoy pensando en Keiko. Todo empieza un 29 de diciembre, cuando Oki Toshio, el afamado novelista, quiere escuchar las campanas del año nuevo en Kioto. Ahí está, en el vagón vacío, mirando una silla giratoria. Lo has hecho a propósito. La soledad desborda a tus personajes; se extiende y cubre como una sombra el espacio que estos habitan. La soledad es eso que mancha todo lo que toca.
El año nuevo es una excusa, claro. En realidad, Oki quiere ver a Otoko. Otoko: la pintora, la artista, la muchacha que a los dieciséis años dio a luz a un bebé muerto. Era el bebé de Oki. Ella era una adolescente cuando quedó embarazada (el mismo narrador utiliza el verbo «violar»). Oki, en cambio, con treinta años, estaba casado y tenía un hijo pequeño. Es difícil no juzgar. ¿Qué podemos esperar después de eso? El trauma y el amor suelen ser asuntos intercambiables. Veinticuatro años más tarde, el ciclo de dolor, efervescente como nunca, se pone en marcha. Viaja rápido, directo a su destino, como el tren que conecta Tokio con Kioto.
Tus personajes están en constante movimiento. Se desplazan hacia distintos lugares: templos, montes, casas de té, jardines de piedra, bosques, lagos. Es precioso el lirismo con el que describes los paisajes naturales de Japón. Más de una vez pude sentir la lluvia, las variaciones de verde en las plantaciones de té en Uji. Tus palabras van siempre atravesadas por una ligera melancolía, como los haikus que hablan sobre el cambio de una estación a otra. Suaves como la neblina, te envuelven en una atmósfera de entumecimiento que se infla poco a poco como un globo en riesgo constante de estallar.
Hay otro movimiento, pero este ocurre de forma diferente. No es un viaje al pasado. Quiero decir: los personajes no van al pasado porque nunca se fueron de él. Construyeron sus vidas alrededor de un vacío, eso que ya-no-está. La visión es maravillosa cuando lo piensas: una ciudad entera rodeando un abismo. La relación amorosa que hubo entre Oki y Otoko fue un incendio forestal. En él quedaron atrapados Fumiko, su esposa, y los hijos de ambos. Nos colocas, entonces, ante vidas arruinadas. Un precipicio se abre entre dos personas que están sentadas una al lado de la otra. Si se miran, solo encuentran su propio reflejo: el espejo terrible de la soledad. Eso es lo que querías que viéramos.
Pero tus abismos no son irreconciliables del todo. Digamos que hay personas-puente. Personajes que existen como extensiones de otros. Keiko es uno de ellos. La joven —y escalofriantemente hermosa— discípula de Otoko (subrayo la palabra escalofriante). Míralo de este modo: Keiko es la prolongación de Otoko. Ella funciona como frontera e intermediaria entre todos esos años de dolor. Ahí radica su poder. Su cuerpo —deseable, fragmentado, perturbador— es el espacio físico donde el encuentro es posible, pero también la ruina. Este sería el tercer tipo de movimiento que hay en tu novela: el viaje hacia la oscuridad. Las intenciones se tuercen, se vuelven filosas, propias del mecanismo trágico que está en funcionamiento. A paso firme, llegamos a la perversidad. Salen las sombras, y la destrucción se anuncia en tres palabras: «Otoko, quiero vengarte».
Exactamente aquí, en la última página del Lago Biwa, es cuando comprendo lo que querías mostrar. Que la belleza y la tristeza son parte del mismo paisaje. Todo lo que vendría a ser vivir en este mundo y de esta forma. Es fácil acercarse a la belleza, pero a la tristeza se le observa a través de este tipo de novelas. Aprendemos que la soledad no es un elemento extraño. Terriblemente familiar, la aceptamos, la acompañamos. La regamos como una planta. En algún momento de nuestras vidas llegamos a esa orilla del mar. Aunque abrir la llave de gas sea solo opcional.
Me quedo con todo, Yasunari: el arte, los montes y la destrucción. Taichiro hablando de tumbas. Los campos de té pintados por Otoko. Todo lo que se pierde en el camino. La soledad también brilla, lo sabes.
Que la tierra te haya sido leve.
María Belén.
María Belén Milla Altabás (@belenaltabas). Lima, 1991. Literata, medievalista, a veces poeta. Escribió Amplitud del mito (2018) y otros poemas esparcidos en internet. Ama los gender studies, el expresionismo, las pinturas de Matisse y la historia hasta 1700. Sus libros están llenos de flores secas. La encuentran en instagram como @belenmmaria.
Os recuerdo que estáis leyendo el trigésimo número de La libretilla,
donde la reseña y el sentir cosas se meten mano.
Os veremos el mes que viene, con otro puñado de textos maravillosos.
Si queréis contarnos lo que sea, podéis contestar a este mail,
o asomarnos a nuestras redes sociales (@tiny_libretilla en Twitter, la_libretilla en Instagram);
si queréis escucharnos hablar sobre cosas, podéis visitar nuestro canal de Twitch.