#29

Bienvenides a la vigésimo novena entrega de La libretilla. En esta entrega contamos con cuatro textos distintos sobre voces e historias (de las normales y también de las que llevan mayúscula, así: Historias). Empieza Victoria Mallorga con la polifonía de Black Leopard, Red Wolf, de Marlon James; sigue Rosa Reinoso con Canto jo i la muntanya balla, de Irene Solà, novela en la que hablan desde brujas hasta setas y fantasmas; después nos habla María Belén Milla Altabás sobre Manual para mujeres de la limpieza, de Lucia Berlin, que halla la belleza y la ternura en las historias más descarnadas; y acaba Lizara García con En la costa desaparecida, de Francisco Serrano, libro gordo de vaqueros y todo lo contrario.
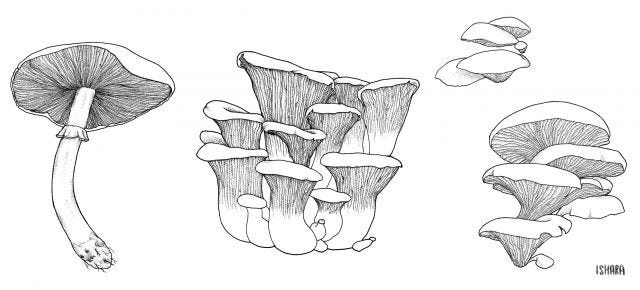
Logos e ilustración: Ishara Solís Rodríguez.
Fotografía: Lizara García.
Una de las cosas que más me ha intrigado de la novela Black Leopard, Red Wolf (en español en adelante) de Marlon James es su polifonía. Leí el libro un fin de semana en que tuve una fiesta de piscina y vino de la que me escapé al baño a seguir leyendo para luego retomarlo al día siguiente y literal deshidratarme de las lágrimas. Luego, como siempre que me obsesiono con algo, decidí leerme todas las entrevistas habidas y por haber; fue en una de ellas que descubrí que, en un taller de escritura, una profesora le había dicho a Marlon James que no sabía escribir mujeres. Lo tomó a pecho y, así, las mujeres de Leopardo Negro, Lobo Rojo tienen voces muy particulares y son personajes con historias complejas. Sus intrigas y la verdad que ocultan mueven la trama entera a través de las medias-verdades que cuentan y es en esto que descansa la polifonía de la historia y uno de sus mayores méritos. Todos cuentan historias en ritmos verbales distintos y pautas diferentes, en camas, alrededor de algún fuego; cuentan historias que relata Lobo Rojo, nuestro protagonista, y que se contradicen levemente o del todo. Esto, desde luego, me da en toda la yema del gusto: el poder de un relato, desenvainado para generar una causa heroica, épica, para salvar a la nación, es sumamente latinoamericano.
El hecho de que el rey del Norte—un usurpador—asesine a su versión de los historiadores resuena con la idea de que verbalizar y narrar una historia es de vital esencia en esta novela. El Ogo, un gigante mercenario, narra todos sus asesinatos, Lobo Rojo se rehúsa a hablar de sus cuatro años en Mitu, Nyka se niega a narrar la fábula de su traición. En esta novela no está en juego la memoria en sí, sino la relectura absoluta de los hechos. Frente a la nostalgia de Cavafys, que recoge sus amores y bocetos del amante, o Ishiguro, que juega con la flexibilidad de la memoria, Marlon James le da poder no al recuerdo en sí, sino a la narración de este, la verbalización y el testimonio oral. Es una diferencia sutil, creo, especialmente cuando recordamos que la novela está construida como un interrogatorio. Abre como tal, con Lobo Rojo en cadenas y siendo interrogado, y cierra como tal, con una segunda voz que interpela y condena al lector, como si nosotros fuéramos el verdugo. Cuando un cantor, en la escena de la prisión, narra los cuatro años en Mitu, Lobo Rojo le pide que se detenga. En medio del dolor, decide romper su silencio con tal de que su historia no sea narrada por otro.
Hacia el final de la novela, cuando la búsqueda del niño rey que desencadena toda la tragedia se ha tornado en la búsqueda de un monstruo, el científico blanco en el bosque vivo le pide a Lobo Rojo una historia como pago. Quiero tu relato: el testimonio como moneda de cambio, como algo valioso porque permite un conocimiento sobre el otro; en efecto, la historia que Lobo Rojo cuenta, sobre el asesinato de su amado Mossi y de casi todos sus hijos, nos revela su duelo y la razón por la cual no quería que el cantor culminara la historia: la privacidad del dolor.
Quizás por ello mismo, las narraciones y los silencios de cada personaje en esta novela son poco fiables. Los relatos en este libro varían, se tuercen y se llenan de malicia: todo recuerdo muta, en eso coincide Ishiguro, como comentamos con Noah en dos libretillas previas. La diferencia es que para Marlon James este testimonio no muta por el peso del tiempo o el autoengaño, sino por algo más pernicioso.
La voz de Leopardo Negro, Lobo Rojo carece de fe en los narradores: es la malicia la que corrompe los relatos, el deseo de poder, el engaño frontal. Incluso el protagonista, la voz cantora, no se libra de esto. Es solo después de que lo pierde todo que oímos sobre el tiempo de Lobo Rojo en Mitu, con su amante y sus hijos adoptivos, aquellos chiquillos abandonados por sus pueblos por ser mágicos, por ser invisibles, por tener características «demoníacas», un idilio quebrado por el regreso de su pasado, por una venganza que mata todo lo que ama. Antes de ello, narrarlo habría sido brindar poder a otros. La historia solo nos llega como parte de un intercambio casi monetario, y es eso lo que no podemos olvidar.
Las últimas líneas de la novela nos interpelan como lectores, sobre las órdenes que debemos obedecer, sobre cómo no debemos creer ni una palabra de lo dicho por Lobo Rojo. El foco no es entonces la fragilidad de la memoria, sino la manipulación de esta. Bunshi, la reina hermana del usurpador, y Aesi, con todas sus versiones, tienen un objetivo, pero últimamente, después de toda la odisea, después del horror de la pérdida de todo lo amado, se revela el fracaso final: Lobo Rojo es también una víctima de no haber sabido suficiente, o quizas, no haber desconfiado suficiente.
Victoria Mallorga Hernández (@cielosraros). Lima, 1995. Tauro, trickster, poeta. Ha dejado la enseñanza para estudiar Publishing & Writing en Emerson College. Adora la ficción transformativa, la poesía del continente americano y lo marica. Es editora asociada de Palette Poetry y asistente editorial de poesía en Redivider. Su primer libro de poesía, albion, salió en marzo 2019 con Alastor Editores.
Desde la cocina de la última casa en la que viví antes de mudarme a la ciudad se veían los primeros Pirineos, a lo lejos. Vista desde fuera la montaña era apenas sombra azul, casi translúcida y a la vez roca sólida y permanente. No es una imagen particularmente original, supongo. Cuando se escribe de la montaña, o al menos de estas montañas, se la mira casi siempre desde fuera, como leyenda fundacional, como geografía mítica, como postal de la naturaleza.
En Canto jo i la muntanya balla, Irene Solà escribe los Pirineos también, pero desde dentro. Aquí cantan las fuerzas de la naturaleza: cantan nubes y la corteza terrestre. Cantan los corzos y las setas. Cantan las leyendas y también los fantasmas: los republicanos que nunca terminaron el camino a Francia, las ancianas perdidas en el bosque. Cada uno tiene su canción y su espacio para contarla mientras se construye poco a poco una historia de la montaña. Y cuando han terminado te das cuenta de que han dejado un hueco pequeño, del tamaño de un guijarro, para la historia de Mia, de Jaume y de Hilari, del buen niño Hilari, que subió al monte un día y se quedó para siempre.
«Morirse a veces es como curarse» nos cuenta una niña fallecida en la guerra. La montaña acoge a los muertos y les da cobijo junto a las brujas de antaño, a las doncellas de agua y su vida sigue en las pozas de los bosques. Si esta novela fuese un cuento, del corazón de Hilari nacería un junco con el que hacerse una flauta, y quizá nos contaría el misterio de su muerte, pero a veces los muertos no quieren hablar. A veces, solo quieren recitar a Verdaguer y a Papasseït y hablar de su montaña amada y de sus seres amados, de cuando estaban vivos.
El espacio vacío donde debería estar la muerte de Hilari recorre las historias de la novela como una sombra. No porque no sepamos cómo ocurre – lo deducimos en fragmentos, a través de otros sucesos – sino porque sobre el hecho en sí todos guardan silencio. Cuando, después de los animales y los fantasmas, al fin habla la gente, vemos la otra vida más allá de la muerte. Las vidas de Mia y de Jaume continúan, por siempre separadas por culpa de la historia que no quieren contar. Romper el silencio y contarla los conecta el uno al otro y a los Pirineos. Hay parte de nostalgia en por qué este libro me fascina. Estas historias que conectan a los personajes de Canto jo y la muntanya balla, también me conectan a mí, que lo leo desde el lugar más plano del mundo, a mis poemas favoritos, al eco que queda en el pecho cuando cantas El ball de la civada, a la ventana de mi casa desde la que se ve la sierra. Pero no solo es eso, creo.
A veces parece que, cuando la gente escribe sobre el campo y, en particular, sobre la montaña, solo hay espacio para la violencia y la muerte. Y yo entiendo que la vida en la montaña puede ser dura, pero es vida después de todo. En Canto jo y la muntanya balla la muerte no es el final, las canciones y las leyendas siguen porque en las montañas quedan los vivos para contarlas.
Rosa Reinoso (@ladusvala_). Lleida, 1990. Sus habilidades más destacadas son leer en el tren y dormir en el tren.
«¿Y si nuestro cuerpo fuera transparente, como la puerta de una lavadora? Qué prodigio, observarnos por dentro».
Termino el libro. La tarde se ha puesto color mandarina: ya casi es verano. Siento melancolía, pero no dejo de sonreír. Manual para mujeres de la limpieza, repito las palabras en mi mente. Paso las páginas rápido, como una baraja de naipes. Es un libro lleno de subrayados, con pequeñas estrellas trazadas a lápiz al lado de las frases. Cada uno de los cuentos es una constatación distinta de la vida. No miento si digo que leer a Lucia Berlin fue subir una torre eléctrica para ver el desierto de Texas, una sala de urgencias, una playa de México (donde el cielo azul, iridiscente, te hace pensar en las heridas).
Manual para mujeres de la limpieza es el libro que te pesa no haber leído antes. Cómo-pude-vivir-tanto-tiempo-sin-haberlo-encontrado. Así que esta, más que una reseña, es un anuncio de servicio público. En mayúsculas, como los carteles que abundan en sus cuentos: «ESTE LIBRO TE TENDRÁ DESPIERTO HASTA LAS TRES DE LA MAÑANA». En amarillo fosforescente.
Imagínalo de este modo: cuarenta y tres relatos como cuarenta y tres descargas eléctricas. Son historias tensas y brillantes, muchas de ellas inspiradas en la agitada vida de la autora (Lucia Berlin: la alcohólica; Lucia Berlin: cuatro hijos, tres divorcios; Lucia Berlin: mujer de la limpieza; Lucia Berlin: profesora de español). Debe ser por eso que su honestidad conmueve y patea directo en las costillas. Primero te lleva de la mano, tranquila, esto es lo que ocurre, y sin darte cuenta acabas con la cabeza metida en el fondo de una botella de vodka o abandonada en un puente de Nuevo México. Esos finales inesperados, comunes y despojados de toda épica, son absolutamente extraordinarios. Te dejan siempre la misma sensación: el relato ha terminado, pero la trama secreta yace debajo, agazapada, esperando a que la señales.
Es imposible hablar de todos los cuentos, así que escribiré algunas ideas que garabateé en mi libreta como si fueran telegramas:
Manual para mujeres de la limpieza es una celebración de la memoria. Lejos de abrir un álbum de fotos familiares comido por las polillas, los recuerdos de las protagonistas son sensuales, absorbentes, irresistibles. La memoria del amor llega al clímax en «Temps Perdu», uno de los relatos más hermosos que he leído en mi vida, donde se evoca un romance infantil, bello como un bosque con luciérnagas y nieve («Kentshevere, mi palimpsesto», dice la protagonista, y yo, simplemente, lloro). La memoria es evocada para desplazar a la realidad inmediata: la despojan, aunque sea por un momento, de su gobierno absoluto. Desde luego, el dolor también emana de aquellos recuerdos, pero es confrontado, arrojado a la luz («Silencio», «Mamá», «Panteón de Dolores», por citar solo algunos). Voces, emociones y olores irrumpen con claridad desde el pasado, creando una polifonía maravillosa, a veces cruel, que se proyecta como una película donde el único espectador eres tú.
En estas historias, herirse y herir a los demás es muy fácil. Los personajes se sienten abandonados, desplazados. En ese escenario, la imposibilidad de comunicarse es algo recurrente. Las familias son incapaces de hablar entre ellas («Penas», «Mamá», «Luto», «Panteón de Dolores»). Casi siempre, el alcoholismo es el que pone en marcha la desdicha: convierte a la soledad en algo cotidiano; y a los personajes, en criaturas patéticas, degradadas, incluso monstruosas (como el abuelo, o la madre). En fin, el vacío de las relaciones humanas se pone al descubierto. Pero no hay patetismo. Muy lejos de eso. En un relato tan duro como «Silencio», donde la infancia es un lugar devastado por la soledad, la violencia y la pedofilia, la ternura sigue presentándose como un camino a la felicidad. En todos los cuentos, la adicción es abordada desde la plena conciencia del claroscuro humano: Berlin la conoce tan bien, que comprende que es el origen de la miseria, el síntoma de una herida más profunda y, en muchos casos, el deseo (y el vértigo) de vivir.
No es fácil la sensación que te deja Manual para mujeres de la limpieza. Y sin embargo acabas diciéndole gracias, gracias, tratando de mantenerte en pie, entre la sonrisa y el grito. En su fascinante (y doloroso) universo, México huele a «cebollas y claveles», a «sexo y jabón»; los moribundos de cáncer se enamoran y bailan danzón entre gatos y niños; y cuando vemos flotar el esperma de César en el vasto y precioso fondo marino, pensamos en el amor.
Lucia Berlin es franca, deslumbra como una luz directo a la pupila. No huye del trauma. Tampoco busca compasión. Simplemente nos cuenta la verdad, su único ofrecimiento. De ella aprendes que vivir es esto. Caerte muchas veces y recordar el vuelo de las grullas. Perforarte el pulmón y seguir mirando el mar.
María Belén Milla Altabás (@belenaltabas). Lima, 1991. Literata, medievalista, a veces poeta. Escribió Amplitud del mito (2018) y otros poemas esparcidos en internet. Ama los gender studies, el expresionismo, las pinturas de Matisse y la historia hasta 1700. Sus libros están llenos de flores secas. La encuentran en instagram como @belenmmaria.
En la costa desaparecida de Francisco Serrano es reconfortante como un abrigo viejo o como un amigo antiguo: la mitología del western forma parte de nuestro imaginario: ya conoces a estos personajes, casi hueles el café en las tazas de hojalata y prácticamente has caminado por las calles de Coppercreek mientras duermes la siesta con Antena 3 de fondo. Es reconfortante en su familiaridad, pero también es uno de los pocos libros que en este año esperpéntico me han hecho brincar de la silla unas veces, emocionarme y tener que cerrar el libro otras.
Es la quinta vez que empiezo esta reseña, y empiezo a ver por qué me está costando tanto: quiero que todo el mundo lea el libro, pero sufro de una especie de embargo autoimpuesto, me resisto a desvelar demasiado sobre la historia. Una sinopsis rápida antes de pasar a la reseña más críptica que he escrito en La libretilla: en un pueblo olvidable de Arizona, la reciente viuda del sheriff descubre que no puede huir de su pasado, ligado a los bandidos y acólitos del sanguinario Chuck Kerrigan. Alrededor de esta trama, con una prosa fantástica, destellos y fragmentos de historias pasajeras asoman un instante entre los párrafos y vuelven a hundirse en la novela, un firmamento entero de «pero esta es otra historia y deberá ser contada en otra ocasión».
Dentro de En la costa desaparecida de Francisco Serrano, como en mis historias favoritas, hay otro libro: Los bandidos enamorados. Es uno de esos librillos endebles y baratos, un western de bolsillo, probablemente escrito en dos noches de insomnio para ser vendido por el equivalente americano de dos duros. La historia del segundo refleja la del primero, los crímenes y desavenencias de la banda de Chuck Kerrigan. Pero, como todas las adaptaciones (o más precisamente, los retellings) la retoca y la recorta, reformula y cose causas y efectos, simplifica aquí y asume allá; pero sobre todo, aniquila con sigilo todo lo que no le conviene, ideológica o comercialmente.
Los retelling me obsesionan últimamente; de hecho, son el tema de mi trabajo final de máster. Me intriga su lógica de ladrón de cuerpos. Primero, devoran a los relatos originales, una mezcla de hechos, interpretaciones, versiones e impresiones, múltiples y contradictorias; después, toman una forma similar a la de esa narrativa (basada en, inspirada en) pero pulida, sintética, unívoca. Y entonces lo secuestran y lo reemplazan en el imaginario popular. Y son estas historias las que terminan por dar forma al lector: le enseñan qué esperar de su lectura y de las siguientes, y como todos somos un poco bovaristas en el siglo veintiuno, también de la realidad que le rodea.
La novela de Serrano tiene muchos aciertos, pero la tensión entre la novela y la novela en la novela tal vez sea mi favorito. La disonancia entre lo que tiene cabida en la primera y lo que contiene la segunda es una disonancia generativa: genera suspicacia. En la costa desaparecida es capaz de abarcar historias dispares con una naturalidad que nunca resulta forzada: al revés, al terminarlo, uno comienza a repasar las veces en que ha leído bandidos enamorados opacando a costas desaparecidas.
El día que me llegó el libro, me lo eché a la bolsa y fui a comer a casa de mi tío abuelo. Curioseando en un armario, mi madre y yo encontramos una bolsa con decenas de novelitas del Oeste de la editorial Bruguera. Resulta que mi tío, aragonés de boina preta a quien jamás he visto con una novela en la mano, las leía compulsivamente en los ochenta mientras vigilaba a las ovejas y había olvidado su existencia durante años. Cuando le dije que vaya casualidad, justo tenía un western sin leer en la mochila, me pidió que le acercara las gafas, abrió una página al azar (concretamente, la 186) y me dijo que me fijara en lo bien escrita que estaba. Me hizo prometer que se lo pasaría al terminarlo.
Si hay algo que el libro tiene muy presente desde su mismo título es que todo es efímero y perecedero: lo que ayer era un océano son de pronto rojos huesos de arcilla. Todo cambia, todo tiene su momento y todo deja paso a lo siguiente: nada es tan importante que deba mantenerse inmutable a cualquier precio. Junto a las viejas historias, las reconfortantes en su familiaridad, hay lugar para las nuevas; novelas como En la costa desaparecida hacen que me maraville de todo lo que queda por escribirse. Y quién sabe, quizás también maraville a mi tío.

Lizara García (@aint_nograve). Alto Aragón, 1994. Era feliz vendiendo libros, pero ahora estudia literatura en la Universidad de Illinois. La personalidad de Rachel Weisz en La momia (1999) con el pelo de Brendan Fraser en La momia (1999).
Os recuerdo que estáis leyendo el vigésimo noveno número de La libretilla,
donde la reseña y el sentir cosas se meten mano.
Os veremos el mes que viene, con otro puñado de textos maravillosos.
Si queréis contarnos lo que sea, podéis contestar a este mail,
o asomarnos a nuestras redes sociales (@tiny_libretilla en Twitter, la_libretilla en Instagram);
si queréis escucharnos hablar sobre cosas, podéis visitar nuestro canal de Twitch.


