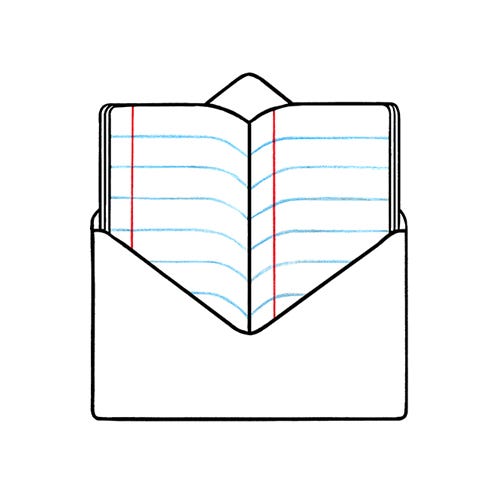#24 O T R O S M U N D O S

Este especial casi no existe.
Escribir nunca es fácil; escribir bien es casi imposible. Requiere esfuerzo y tiempo y tesón y frustración. Tener algo que contar y hacerlo correctamente implica una suerte de alquimia que, sin embargo, no por delicada es menos resistente a lo adverso.
Este especial casi no existe, pero al final sí; el acto de escribir es difícil pero también es resistencia y escapismo, a veces al mismo tiempo.
Este número temático gira en torno a cómo el acto de creación es una manifestación tanto de escape como de resiliencia. Cuando se escribe se crean ventanas si no puertas; las palabras son caminos, y esos caminos nos llevan a otros mundos.
Hoy escriben Ishara Solís Rodríguez, Victoria Mallorga y Carmen Suárez.
Muchos ánimos a todos; ya nos queda menos.
Logos: Ishara Solís Rodríguez
En estos días de luchar conmigo misma para encontrar las ganas, escribir esta libretilla, cómo no, ha sido un proceso difícil. Iba a escribir sobre un cómic que también a duras penas me estoy leyendo, pero luego me acordé de Rant de Chuck Palahniuk, que encajaba con el tema de este especial y que es mi libro favorito. Pensé que escribir desde algo conocido, quedarme en la zona de confort, me facilitaría las cosas, y escogí la autoindulgencia.
No quiero revelar demasiado, porque es un libro alucinante con mil detalles alucinantes, y si lo leéis (que ojalá) me gustaría que llegarais a él con lo máximo posible por descubrir.
Rant tiene mucho de ciencia ficción, y en varias facetas configura otros mundos contenidos en el principal. La primera de ellas, la historia, que va desvelando realidades alternativas que no veíamos pero que ya estaban ahí desde el principio. También en el escenario social, en el que hay diferentes horarios para diferentes personas: unos viven de día y otros de noche, y genera diferencias de clase más profundas. Y por último, los personajes, los del horario diurno y los relegados al horario nocturno, los inadaptados, que con sus vidas y sus rarezas abundan en la diversidad de realidades, en este caso personales.
Yo encuentro mucha paz en Rant y otras historias de Palahniuk, me siento arropada de alguna manera. Una vez contando esto en una conversación un conocido, sorprendido, decía que a él le resultaban muy desagradables. Y lo puedo entender: Palahniuk busca el exceso, el escándalo. Pero para mí lo hace de una manera en la que también busca la aceptación de esos excesos y rarezas, y eso es lo que me gusta. Me viene a la mente una cita sobre el arte, bastante trillada pero que viene al caso: «art should comfort the disturbed and disturb the comfortable» (algo así como «el arte debería consolar a los perturbados y perturbar a los cómodos»). Palahniuk retrata lo Otro desde la comprensión y el cariño para romper el marco de lo que se ha impuesto como normal, para incluirlo y hacerlo sentir también normal. Otro detalle que acrecienta esto es que por desagradables que sean los personajes, siempre tienen amigos, tienen una comunidad.
Antes hablaba de la zona de confort, que muchas veces es entendida como algo negativo. El motivo por el que quise hablar aquí de este libro puede que tenga parte de eso pero encaja más con el concepto de lugar seguro. Rant me hace sentirme más contenta conmigo misma, y no tan sola. La idea que cala, que recuerda, es la de que es normal ser imperfecto, es normal fallar, y además vas a tener gente que te quiere, vas a tener amigos. Por eso, de alguna manera ese mundo de ciencia ficción que Rant construye se entrelaza con el lugar seguro que me genera como lectora y acaban siendo partes indivisibles de la misma cosa, el mismo mundo. Y la verdad que en estos días raros que vivimos me ha venido bien volver a visitarlo.
Ishara Solís Rodríguez (@isharasr) Oviedo, 1989. Dibujante y fanzinera. Licenciada en Bellas Artes. Es la mitad de Ediciones Excreciones y ha ilustrado el libro F de feminismos. Le encantan la ciencia ficción, los cómics y el arte contemporáneo.
Esta es la cuestión. Amo las series tailandesas maricas de una manera absoluta. No de una manera acrítica, pero definitivamente absoluta. Tengo un podcast de series de boys love donde raqueteo sobre teoría crítica, cultural y queer y series tailandesas, y durante esta cuarentena, ha resultado la mejor escapatoria a mundos ajenos. Muchas de estas series están inspiradas en novelas tailandesas, trabajando con novelistas locales y artistas locales. El hit Theory of Love (GMMTV 2019) está basado en una novela tailandesa de JittiRain (ese es el seudónimo, sin bromas) y también lo mismo otras series como Dark Blue Kiss y My Engineer y Tharn Type y 2gether, y, bueno, ya se hacen una idea. Parece haber una industria editorial de temática queer tailandesa que es super productiva y que constantemente vende los derechos para series.
Ha resultado ser súper efectivo, con la popularidad de las series creciendo a nivel internacional, apoderándose de los TT de Twitter cada vez que sale un nuevo episodio y tal. De vez en cuando me siento a leer una de las novelas que inspiraron la serie en cuestión para darme una idea de cómo han adaptado el material origen y que es lo que me he perdido. Esa fue la situación cuando me puse a leer Theory of Love. La trama es la clásica: Third se enamora de su mejor amigo heterosexual, Khai. El pendejo le rompe el corazón intencionalmente y de mala manera; Third decide superarlo. Khai se da cuenta de lo que está dejando ir, pero ahora Third no quiere nada con él. Largo sufrir, final feliz. Un clásico de la vida queer y un clásico de las comedias románticas. La novela está en primera persona, llena de clichés y lloriqueo, amor no correspondido, anhelo y desesperación, pero es un pageturner. Es un libro que te entretiene, que es gracioso, se deja leer, y no más. Uno podría preguntarse entonces por qué estoy trayendo la novela a este nuestro rincón si es que no la voy a destrozar en condiciones. La razón es que dentro de algunas novelas tailandesas maricas hay un escapismo muy interesante que me interpela: universos homosociales utópicos.
Imaginaos un mundo sin homofobia. Un mundo donde chiquillos de primero de facultad se enamoran y sus amigos se enteran y no hay meollo, que la gente chismea sobre ellos como sobre cualquier pareja en la universidad, que los padres bien gracias y súper tolerantes. Eso es lo que tiene Theory of Love: un universo donde la homofobia parece no existir, un mundo alterno despojado de las condiciones sociales que provocan la miseria en nuestras vidas maricas. Es intrigante, porque si bien hay sorpresa de que Third esté enamorado de su mejor amigo, no hay rechazo. Cuando Khai se entera y comienza a coquetear con Third para «comprobarlo», rompiéndole el corazón intencionalmente, no lo rechaza porque sea hombre, no se especifica eso en ningún momento, sino porque son amigos.
En otras novelas, como Red String de LazySheep‒les juro que no es una autora de Wattpad sino una novelista publicada por una editorial tailandesa: tradicionalmente, en obras de ficción, varios autores tailandeses usan seudónimos; es cultural‒sí se sitúa la narrativa en un espacio «real», «contemporáneo», donde hay gente homofóbica y la pareja debe enfrentar el rechazo inicial, salir del closet, contarle a los padres. Sin embargo, Theory of Love lleva el universo homosocial de muchas ficciones homosexual asiáticas, como el yaoi, hacia el espacio de la utopía. No solo es el hecho de que sea homosocial, que el texto gire alrededor de las relaciones amicales y lazos entre hombres, excluyendo de la narrativa central a las mujeres, sino que sea precisamente un universo donde la atracción hacia el mismo sexo está normalizada. Cuando Khai reconoce que está enamorado de Third frente a media clase en una fiesta de piscina, uno de sus amigos literal convence a todos de aplaudir, porque al pendejo le ha costado tres cuartos de novela llegar a ese punto. A diferencia de comedias como HSM, donde todos rompen a cantar de la nada, el amigo que ha estado tramando orquesta el momento, porque «al fin, este pendejo».
Tengo que admitir que ese aspecto del escapismo en la comedia romántica homosexual me da justo en el latido que necesito durante esta cuarentena y, la verdad, también fuera de esta cuarentena. De vez en cuando una quiere leer una obra que borre de manera arbitraria la homofobia, así como, de manera más perniciosa, otros autores borran la raza, por ejemplo. Es un tema que nos recuerda que la ficción también es política, porque la inclusión y exclusión de ciertos cuerpos habla muy fuerte, muchas veces más fuerte que las entrevistas con autores. En este caso, la exclusión de la homofobia obedece a una búsqueda de escapismo que puede ser considerada una forma de reclamo político. No voy a decir que todas las novelas escapistas son por lo tanto reclamos políticos, pero, ocasionalmente, el enfoque en espacios utópicos marginales genera una fantasía que es cálida y reconfortante.
Y, al fin y al cabo, la dicha y el escapismo también son formas de supervivencia.
Victoria Mallorga (@cielosraros). Lima, 1995. Tauro, trickster, poeta. Ha dejado la enseñanza para estudiar Publishing & Writing en Emerson College. Adora la ficcion transformativa, la poesía del continente americano y lo marica. Es editora asociada de Palette Poetry y asistente editorial de poesía en Redivider. Su primer libro de poesía, albion, salió en marzo 2019 con Alastor Editores.
Sé que mucha gente intenta no hablar de ello. Otros están hartos de oír de hablar de ello. Pero voy a quitar ya la tirita del tema tabú: sí, estamos en cuarentena. Esto es una realidad. Una que seguramente poca gente vio venir cuando a finales de 2019 decíamos que 2020 no podía ser peor. Qué tiempos aquellos. Ahora, el mundo exterior me resulta extraño: ajeno y conocido al mismo tiempo.
Empiezo hablando de esto y no del libro porque en este especial vamos a hablar de otros mundos. Y en qué mundo más extraño vivimos ahora, encerrados en casa. No es la primera vez en la historia de la humanidad, claro, pero no por ello deja de ser menos sorprendente. Antes, los libros ambientados en mundos ajenos eran irreales. Ahora se me antojan conocidos y estables, sitios en los que refugiarme cuando el mundo se me desmorona un poco a mi alrededor porque estamos pasando por una situación traumática.
Por eso os quiero hablar un poco de Ursula K. Le Guin, cuyos mundos de fantasía y ciencia ficción se me antojan ahora refugios seguros.
Un par de días antes de que se decretara el Estado de Alarma, me pasé por la librería y vi un libro finísimo (y muy caro, pero ya otro día hablamos del precio de los libros en España) llamado Conversaciones sobre la escritura, de Ursula K. Le Guin con David Naimon. David Naimon es escritor y responsable del programa de radio literario Between the Covers. Este libro recoge la serie de entrevistas que le hizo a Ursula K. Le Guin para la radio.
He leído varios de los libros de Le Guin, incluyendo Contar es escuchar, que recoge varios de sus ensayos, por lo que estoy en cierta medida familiarizada con la voz de la autora como tal, más allá de la narrativa. Por eso, me atrajo al instante este libro. David Naimon, además, creo que hace un buen trabajo como entrevistador. A menudo las entrevistas están llenas de preguntas generales que no entablan una verdadera conversación. Yo misma, que soy periodista, lo encuentro uno de los géneros más complejos a la hora de conseguir una buena dinámica. Aquí por el contrario me he encontrado con una conversación interesante e informada, con referencias al trabajo de la autora más allá de sus libros más conocidos. De hecho, su discurso al recibir la medalla de la National Book Foundation de 2014 es un tema al que vuelven de vez en cuando.
En Conversaciones sobre la escritura, sin embargo, poco habla Ursula K. Le Guin de sus mundos. Habla más del método, de cómo escribir y cómo se percibe la literatura fantástica. Pero no por ello deja de ser fascinante. El libro se encuentra dividido en tres partes: narrativa, poesía y ensayo. Tres entrevistas distintas donde podemos leer el punto de vista de la autora. La de narrativa es la que me llamó primero la atención, pero es la de ensayo la que creo que arroja más luz sobre Ursula K. Le Guin como persona más que como autora. Esta charla además se realizó en su propia casa y no en la radio, y quizás por eso parece más íntima.
Ursula K. Le Guin es una autora cuyos mundos siempre me han fascinado. Empecé por La mano izquierda de la oscuridad, donde desmontaba la noción de género. El planeta en el que transcurre la acción, llamado Invierno, es un contraste con los libros de Terramar. Pues si en Terramar siento el calor del sol, en Invierno siento el frío. La mano izquierda de la oscuridad fue el primer libro que me hizo darme cuenta de que la ciencia ficción podía contar cosas que me interesaban. En este mundo, Le Guin explora el género y su importancia social y cómo se configuraría un mundo donde no existiera.
Leer este librito ha sido irme a una época en la que el mundo estaba bien. En la que todavía no pensábamos que íbamos a estar encerrados. Los mundos de fantasía y ciencia ficción son ahora mismo rincones donde puedo esconderme. Desde la literatura hasta los videojuegos. Los de Le Guin me resultan además muy creíbles y cercanos porque aunque parezca que habla de lo extraño, también habla mucho de lo cotidiano. Y ahora mismo lo que más necesito es un poquito de cotidianeidad.
Carmen Suárez (@Saurrrez). Sevilla, 1990. Periodista que colabora en Eurogamer entre otros sitios. Habla mucho de videojuegos, pero si puede te da la turra con libros y cómics también.
Esta ha sido la vigésimo cuarta entrega de La libretilla, y nuestro cuarto número temático.
Si queréis contarnos lo que sea, podéis contestar a este mail,
o visitar nuestra cuenta de Twitter (@tiny_libretilla);
la magia del internet se ocupará de todo lo demás.